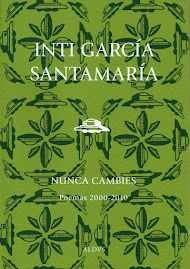El explorador polar
A M. B.
Devorados ya todos los perros. En su diario
no ha quedado hoja en blanco. La foto de la esposa
cubierta de palabras, a modo de rosario:
en su rostro el lunar de una fecha dudosa.
Otra foto: la hermana. Pero no se consterna;
marca su latitud. Mientras tanto se ve
que la gangrena, oscura, le sube por la pierna
como la media de una mujer de cabaret.
Intervención en la Sorbona
Conviene, en todo caso, estudiar filosofía
después de los cincuenta. O al menos, armar un modelo
de sociedad. Antes se debe
aprender a hacer sopa, a freír (o a pescar)
un pescado, a hacer un buen café.
De lo contrario, las leyes morales
huelen a cinturón paterno o a traducción
del alemán. Hay que aprender primero
a perder las cosas, en vez de a adquirirlas,
odiarse a uno mismo más que al tirano,
apartar durante años la mitad de tu mísero sueldo
para pagar la renta, antes de razonar
sobre el triunfo de la justicia. Que llega siempre tarde
con un retraso, al menos, de un cuarto de siglo.
Conviene estudiar la obra de un filósofo a través del prisma
de la experiencia, o con ganas (que es casi lo mismo),
cuando las letras se derriten, o cuando una dama
desnuda sobre las sábanas arrugadas vuelve a ser
una foto o la reproducción
del cuadro de un pintor. El verdadero amor
a la sabiduría no pide ser correspondido
y no termina en boda,
como ese ladrillo publicado en Göttingen,
sino en la indiferencia hacia uno mismo,
en el color de la vergüenza --en elegía, a veces.
(Suena el tranvía en algún sitio, se te cierran los ojos,
los soldados regresan, cantando, del burdel;
sólo la lluvia nos recuerda a Hegel).
La verdad es que la verdad
no existe. Ello no nos libera
de responsabilidad. Sino por el contrario:
la ética no es más que ese vacío,
que la conducta humana llena continuamente;
no es más, si les parece, que el universo mismo.
Y los dioses no aman la bondad por sus ojos bonitos,
sino porque, de no existir el Bien, ellos no existirían.
Así que también ellos rellenan el vacío,
quizás de una manera aún más sistemática
que la nuestra, pues en nosotros
no se puede confiar. Aunque ahora somos más
numerosos que nunca, no estamos en Grecia:
nos arruinan las nubes bajas, y la lluvia, como he dicho antes.
Hay que estudiar filosofía cuando
ya no necesitas la filosofía. Cuando adivinas
que las sillas del comedor y la Vía Láctea
están conectadas de un modo más estrecho
que las causas y efectos, más que tú y tu familia.
Que lo que las constelaciones y la sillas
tienen en común es que son insensibles, inhumanas.
¡Es un lazo más fuerte que la sangre
o la cópula! Por supuesto, no debemos
tratar de parecernos a las cosas. Por otra parte,
cuando estás enfermo no es imprescindible sanar ni preocuparse
por la propia apariencia. Esto es lo que se aprende
después de los cincuenta. Y es también la razón por la que al vernos
en el espejo a veces confundimos la estética con la metafísica.
El grito del halcón en el otoño
El viento que nos llega del noroeste
lo eleva sobre el valle de Connecticut:
gris, carmesí, morado y escarlata.
Desde allá arriba ya no se divisa
el sabroso paseo de los pollos
ni el de un ratón de campo en el lindero.
Solo, flotando en la corriente de aire,
lo que ves es una hilera de colinas
achatadas, la plata de los ríos
serpenteantes, como una espada viva,
acero entre meandros, y los pueblos,
como abalorios, de Nueva Inglaterra.
Los termómetros marcan bajo cero
como unos lares dentro de sus nichos.
Las puntas de los templos, congeladas,
contienen el incendio de las hojas.
Aunque para el halcón no son iglesias.
Y por encima de los píos deseos
de los fieles remonta el mar celeste,
pico cerrado, patas contra el vientre
--las garras recogidas como un puño--
sintiendo por debajo en cada pluma
el empuje del aire y en respuesta
los destellos del ojo. Va hacia el Sur,
al Río Grande, al delta, a los hayedos
sofocantes, ocultos en la espuma
poderosa de la hierba afilada,
a un nido, al roto cascarón moteado
de escarlata, a un aroma o la sombra
de un hermano o hermana.
Corazón
recubierto de carne, plumas, alas,
palpitando febril, acalorado,
mientras su cuerpo alado en movimiento
es tijera en el cielo del otoño,
y el azul, más azul por ese punto,
oscura mancha casi imperceptible,
esa sombra que oscila sobre el pino;
gracias al rostro inexpresivo y plano
de algún niño con frío en la ventana,
a la pareja que sale del coche,
a la mujer parada en el portal.
Hacia arriba lo empuja la corriente,
siempre más alto, todavía más alto,
y punza el frío su vientre emplumado.
Mira hacia abajo, trata de orientarse
al ver cómo se ofusca el horizonte,
ve, o le parece ver, los trece estados
primeros, y a lo lejos el humo
que brota, lento, de las chimeneas.
La cantidad de chimeneas le indica
al ave solitaria su altitud.
¡He llegado tan alto! Y el orgullo
viene a mezclarse entonces con el miedo.
Girando sobre un ala, hace un picado.
Pero el aire, como una capa elástica,
lo rebota hasta el cielo, hasta el espacio
helado e incoloro. En su pupila
hay un brillo malvado, una amalgama
de rabia con horror. De nuevo intenta
su descenso. Y de nuevo retrocede,
como una pelota contra la pared,
o el regreso a la fe del renegado.
¡Y son tantas sus ganas! Llegaría
hasta quién sabe dónde, en la ionósfera,
ese objetivo infierno sideral
de las aves. Donde escasea el oxígeno,
donde en lugar de mijo sólo hay granos
de lejanas estrellas. Son los Campos
Elíseos de los hombres, aunque para
las aves representa lo opuesto. No es
con la mente, sino con los pulmones,
que el ave intuye que ya no hay remedio.
Grita entonces. Y de su pico curvo
sale un molesto sonido mecánico,
como el graznido cruel de las Erinias,
o el acero rasgando el aluminio.
Un ruido que resulta insoportable
por no estar destinado a nuestro oído,
ni al del hombre, ni al de la ardilla roja
en su abedul, ni al zorro sorprendido
sin madriguera, ni al ratón de campo.
Nadie puede pagar con tantas lágrimas.
Sólo los perros alzan el hocico.
Un grito agudo, fiero, penetrante,
más terrible que ese re sostenido
del diamante cuando corta el cristal,
cruza el cielo, y en ese instante el mundo
parece estremecerse, lastimado.
Pues el calor allá, por lo más alto,
quema el gélido espacio, como acá
la verja helada quema cualquier mano
que se atreva a tocarla sin un guante.
"Mira, arriba", decimos, el halcón
lacrimoso, ¿no ves la telaraña
que teje ese sonido? Diminutas
ondas perdidas sin el menor eco
en la bóveda que huele a sonora
apoteosis, sobre todo en octubre.
El ave brilla en el celeste encaje,
y se cubre de escarcha mientras flota:
plateada en el cenit, como una estrella.
Con prismáticos, puede divisarse
una perla, detalle incandescente.
Y desde arriba nos llega el sonido:
un ruido de vajilla que se quiebra,
como el antiguo cristal de familia
cuyos fragmentos no pueden herirnos,
sino que se derriten en la mano.
Y al menos ese instante distinguimos
otra vez esos círculos y objetos,
la mancha iridiscente, el abanico,
los anillos, paréntesis y comas,
espigas y pestañas, que llamamos
libre juego y diseño de la pluma;
el mapa convertido en un puñado
de hojas secas que caen en las laderas.
Atrapándolas, corren por la calle
los niños con abrigos de colores
y gritan en inglés: "¡Invierno, invierno!"
Joseph Brodsky
El explorador polar. Antología poética bilingüe
Traducciones de Ernesto Hernández Busto y Ezequiel Zaidenwerg
Kriller 71, 2018.